Interludio y travesura
Todo el mundo tiene en mayor o menor medida algunos gustos musicales inconfesables. Aquellos cantantes o grupos de los que te avergüenza reconocer en público que te gustan e, incluso, de los cuales posees (comprados o robados de la red) algunos temas o álbumes. Vocear a los cuatro vientos que eres un fanático de Led Zepellin o un devoto seguidor de U2 es tan fácil como cool. Pero confesar a íntimos, allegados o desconocidos que adoras a éste o a aquel cantante ya no es tan fácil. Y, claro, yo no iba a ser menos.
Jenaro, feligrés de la parroquia de San Ceferino mártir de Congrios de Calatrava, se arrodilla ante el confesionario y sin preámbulo alguno espeta a Don Secundino, cura octogenario del pueblo que dormita plácidamente: “Padre, he matado”. “¿Cómo dices, hijo?” responde el párroco, que no sabe si ha escuchado bien debido a su sordera o a la bendita siestecilla. “¡Que he matado, padre!”, repite a voz en grito Jenaro. “Vaya, pues. Jenaro, ¿estás seguro de lo que dices?”, interroga Don Secundino entre sorprendido y preocupado. “¡Pues claro! Lo maté a garrotazos y aún después de muerto seguí dándole hasta deslomarme. Ni se movía ni respiraba”, contesta Jenaro airadamente. “Hijo mío, ¿te das cuenta del pecado que has cometido?”, exclama afectadamente Don Secundino. “Sí, padre. Por eso vengo a confesarme. Para que usted me imponga la penitencia, porque arrepentido estoy ¡eh! pero es que este mal carácter me traiciona día sí, día también, ¡carajo!”, murmulla Jenaro algo avergonzado. “Bueno, hijo, bueno. No te aflijas. No hay nada que una buena plegaria no pueda remediar. Reza un par de padrenuestros y tres avemarías e intenta no volver a hacerlo”, susurra condescendiente Don Secundino a Jenaro. Y añade con curiosidad morbosa: “Y, por cierto, Jenaro, ¿a quién dices que has matado?”. “A Dios, padre”, responde Jenaro como si tal cosa. “¡Me cago en la leche, Jenaro! Como me dejes sin trabajo… ¡Fuera! Fuera de aquí inmediatamente y reza otro padrenuestro más por la importancia del finado. Y no olvides traerme un pavo en Navidad, que sólo faltan dos semanas, y con la que has liado… A ver si nace otra vez pal veinticinco”, exige Don Secundino iracundo a través de la celosía del confesionario. Jenaro, cabizbajo, se levanta y se dirige al primer banco de la iglesia, donde genuflexo empieza a cumplir su penitencia: “Padre nuestro, que sin duda ahora sí que estás en los cielos…”

Magnífico óleo impresionista que muestra la luz del alba penetrando a través de la niebla matutina del puerto. Extraordinaria representación únicamente pintada con distintas tonalidades grises y naranjas. Es la visión que uno tendría al abrir una ventana que da al puerto al amanecer. Apoyado en el alféizar, todavía soñoliento y con la mirada turbia del sueño recién abandonado, ésta es la imagen que uno percibiría: una borrosa visión y una deliciosa sensación a la vez.
Un crítico de la época, Louis Leroy, dijo de esta obra lo siguiente: "Impresión. Sol naciente. ¡'Una impresión', desde luego! Debe haber alguna impresión ahí. ¡Y qué libertad, qué audacia en la ejecución! El papel pintado más grosero tiene una composición más cuidadosa que ese mar de pintura." En fin...como dijo un escritor ruso hace muchos años, la crítica no es más que un grupo de gente tonta juzgando el trabajo de personas inteligentes.
I
La tormenta perfecta en un libro:
un agitado mar de ideas ordenado en olas de frases,
que impactan cortantes en la cara refrescando el pensamiento
y salando la conciencia, esa estricta gobernanta de la moral.
Gotas de lluvia y de mar entremezcladas, travestidas:
lectura y reflexión unidos, autor y lector fundidos.
Éxtasis.
II
Orgullo paternal percibido en frecuencia única:
gesto reconocido en el espejo filial, semilla que prendió mejorada;
sonrisa franca, abrazo verdadero, caricia inesperada, beso porque sí;
ojos encharcados, nudo en el alma, orgullo inconmensurable.
Admiración.
III
La santísima trinidad: paisaje, soledad y silencio.
Horizonte lejano difuminado por la luz brumosa del atardecer;
quietud acunada por el estruendoso silencio de la intimidad
bajo cuadros sin enmarcar de inmensas arboledas sibilantes.
Sosiego.
IV
Pellizcos inesperados de sensibilidad:
arrebatos súbitos de embriagadora e incontenible euforia,
recuerdos melancólicos convertidos en fugaces instantes de alegría,
olores evocadores que buscan en algún lugar de la memoria aquella otra vez,
hallazgos inesperados de la memoria más profunda y lejana,
estado dulce e irreal de duermevela que sumerge a la imaginación dentro del sueño.
Emoción.

No hay mejor manera de representar la misantropía que mediante una función matemática: en el eje de abscisas el tiempo, en el eje de ordenadas el interés que despierta una persona.

¿Por qué son tan feas las antenas de televisión que infestan las azoteas y los terrados de las ciudades? ¿Ningún diseñador ha sido capaz de dotar de algo de belleza a esos escuálidos rayotes metálicos? Hoy día, en que todo está impregnado de la funcionalidad o del esnobismo del diseño, cuando el más mínimo molde de repostería es objeto del ingenio de algún estupendo diseñador. ¿Cómo es posible que estos dispositivos electromagnéticos sean igual de horribles que hace cincuenta años? Representan casi el último testimonio fatuo de la modernidad arrebatada de la segunda mitad del siglo pasado.
Me tumbo en la terraza al atardecer, tras haber dejado atrás al autómata laboral y escuchando cómo vuelven a crepitar las brasas del espíritu, alzo la vista al cielo buscando su reconfortante tranquilidad, y me encuentro con esos intrusos mirándome fíjamente, captando mis pensamientos y transmitiéndolos no se sabe dónde. Hasta las golondrinas, que revolotean circularmente con sus vuelos desacompasados y ágiles, huyen de las antenas. Jamás se acercan a ellas. No sé si por miedo o por un acusado sentido de la estética.
En esa mágica hora en la que la tarde negocia con la noche el cambio de turno, mientras ambas discuten los pormenores, el cielo muestra su cara más bella: del azul jaspeado de tintes cobrizos al hierático azul cobalto, primero, y, después, al violeta pálido hasta, casi sin poder despedirse de las irisaciones lilas, el negro resplandeciente de la noche. En todo ese extático tránsito, las antenas permanecen inmóviles afeando el increíble espectáculo. Incluso desafían a la luna reflejando altivas sus fulgores luminiscentes.
Ruego, por favor, a quien pueda arreglar esta tragedia estética que ponga remedio lo antes posible. Cada mirada al cielo, cada búsqueda desaforada de algo de inmensidad, cada beso a la luna quedan embrutecidos por la ignominiosa presencia de esas espantosas antenas. Diseñadores del mundo, pensad en una solución ¡y pronto! Actualmente, cada una de ellas representa para mí un "fuck you, urbanita".
PD: Por cierto, para los avezados diseñadores recool del mundo, que mantengan su utilidad, que ver la tele chana un montón.

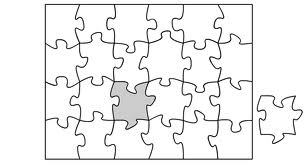


Durante más de treinta años (de 1899 a 1936) Karl Kraus publicó la revista "La antorcha", alcanzando casi los mil números. Al principio dispuso de colaboradores del mundo literario vienés, pero a partir de 1910 fue él quien casi en exclusiva escribió todos los artículos de la revista. Acantilado ha recopilado algunos de estos artículos en un libro homónimo.
Su contenido, siempre con tono satírico, destripaba la sociedad austríaca y, por extensión, la sociedad alemana de la época. Kraus se muestra extraordinariamente crítico con la hipocresía de la burguesía y de la aristocracia. También es demoledor con los medios de comunicación a los que acusa de alentar la Gran Guerra y beneficiarse de ella. Por el contrario, resulta asombrosa su mente abierta con respecto a la sexualidad y a las mujeres, a las que defiende de la tiranía concupiscente de los hombres. Su seguimiento de los juicios, así como los paralelos que se desarrollaban en la prensa sensacionalista, contra mujeres acusadas de prostitución o adulterio son odas a la tolerancia, la igualdad y el sentido común.
La lectura de Kraus es compleja y, a veces, tediosa. Su lenguaje es enrevesado y denso. Además, algunos artículos, a pesar del esfuerzo del recopilador, son de difícil contextualización. Aunque su sentido del humor todo lo compensa. Posee una pluma venenosa, un ingenio desbordante y una sólida cultura que sustenta su obra.
Llegué a Kraus tras haber leído una elogiosa crónica de Georg Steiner que lo describía como el mejor orador de su tiempo, en el que llenaba teatros y cafés literarios con encendidas hordas de seguidores que lo admiraban y aclamaban. De otra parte, es citado en las biografías de Jean Améry y Arthur Koestler, comtemporáneos suyos.
Tiene algunas perlas brillantes: "Uno lo recibe todo de las lenguas, porque contienen todo cuanto puede convertirse en pensamiento. La lengua estimula y excita como la mujer; da el placer y con el placer da el pensamiento". ¡Precioso y elocuente alegato en favor de las lenguas! Pero es que a continuación lanza una tremenda y lacerante diatriba contra la lengua alemana: "La lengua alemana, sin embargo, es una mujer que sólo crea y piensa para aquel que pueda darle hijos. A nadie le gustaría estar casado con una dueña de casa alemana como ésta. A la parisina, no obstante, le basta con decir très joli en el momento decisivo y uno le cree todo".
En otro artículo, "Un libro alemán", pone a caer de un guindo al famoso aviador alemán Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, citando extractos de un libro en el que explica sus batallitas con insoportable chulería y absoluto desdén por el sufrimiento humano. Tampoco se libra Heine (artículo "Heine y las consecuencias") por su influencia en el lenguaje literario y periodístico. En realidad, la crítica se centra en sus epígonos más que en el propio Heine, aunque también recibe lo suyo.
En definitiva, es un curioso compendio de filias y fobias del autor, que desde su atalaya de "La antorcha" atizó y ensalzó, más de lo primero que de lo segundo, a diestro y siniestro, siempre mantenido por una legíon de suscriptores y toneladas de talento para el análisis crítico del mundo que le rodeaba.
Recién nacido: funcionario. Todo el día dormido, sin pegar un palo al agua y chupando la teta del Estado. Ninguna responsabilidad y todos los cuidados imaginables.

Los seres inanimados de aspecto humano llevan por lo común una vida poco animada, como cabe esperar de un ser inanimado, obviamente. Por eso las maniquíes sienten verdadera pasión por los crash test dummies. Envidian la vida loca de estos: sus carreras, sus viajes, sus golpes. Ellas los consideran una especie de cowboys de la automoción y los desean como perras en celo. Se imaginan la forma arrebatadora en la que ellos las abordarían: alunizando sobre sus escaparates y golpeándolas apasionadamente; cómo las despojarían de sus ropas con esos vigorosos brazos articulados curtidos en mil accidentes y cómo, tras una noche loca, apoyarían sus cabezas con pegatinas en sus turgentes pechos de plástico como si de un esponjoso airbag se tratase.
Por su parte, los crash test dummies se vuelven locos por las maniquíes. Por su escalofriante quietud, por su belleza lánguida y perfecta, por sus pezones desafiantes siempre saludando. Cada día sueñan con dejar la fábrica al finalizar su turno y acudir al centro comercial, que es como un gran barrio rojo para ellos, a admirar a las bellas maniquíes e imaginar que alguna de ellas cobra vida por un instante y les guiña un ojo.
Los maniquíes machos (bueno, todo lo machos que pueden ser estos seres inanimados sin paquete) se mueren, contrariamente al resto de seres inanimados, por mujeres de carne y hueso. Darían lo que fuera por poder piropear a los pibones que se quedan mirando los escaparates donde ellos posan orgullosos e, incluso, matarían por poder obsequiar a esas mujeres con una cimbreante y cortés erección a modo de saludo-declaración.
A pesar de sus ardientes deseos, la mayor parte de seres inanimados de aspecto humano únicamente establecen relaciones platónicas, debido a la incapacidad para expresar y mostrar sus sentimientos y, por qué no decirlo, a su escasa movilidad. Los más prácticos (y menos exigentes) acaban enamorándose de alguno de los maniquíes con los que comparten escaparate. De este modo, al menos pueden compartir largas horas juntos y vivir la excitación del cambio de temporada en el que se renueva la colección de ropa y pueden, por fin, verse desnudos.

Explicar los orígenes de mi pasión por el Real Madrid, aun teniendo sentido, comportaría retrotraerme a una edad y a unos recuerdos que siendo ciertos podrían ser, del mismo modo, inexactos. Por eso voy a centrarme en detallar la forma de vivirla.
Antes de nada debe quedar muy claro que no estoy hablando de forofismo, el cual, no obstante, también practico sin disimulo. Cuando hablo de mi pasión por el Real Madrid, me refiero también a la pasión por un deporte, el fútbol, que me encanta y me hace disfrutar como un enano; pero, sobre todo, hablo de un sentimiento irracional de plenitud, de felicidad, de ilusión...de puro éxtasis. El componente irracional lo convierte, sin duda, en algo muy excitante. Sin embargo, mi sentimiento va mucho más allá. Porque estoy plenamente convencido de que mi forma de vivirlo trasciende la del forofo arquetípico, a pesar de compartir con éste innumerables aspectos comunes al aficionado futbolero. ¿Y por qué este sentimiento "especial", propio de un tarado mesiánico? La respuesta es bien sencilla: el forofo común vive su pasión de forma compartida. Dispone de un montón de forofos de su equipo alrededor con los que comparte esa pasión. Yo, en cambio, he vivido esa pasión por el Real Madrid en soledad. No me voy a poner dramático diciendo que ha sido en la más absoluta soledad, pero sí en una soledad circunstacial sobrevenida. Ninguno de mis amigos o familiares cercanos son forofos futboleros. Así que he tenido que vivir esa pasión a solas. De tal modo que la he ido conformando poco a poco a mi gusto hasta convertirla en algo extraordinariamente personal y, precisamente por ello, inveterada y extravagante. Resultaría imposible entenderme sin considerar mi apasionada afición por el Real Madrid. Por extraño que resulte, pocas cosas me emocionan más que un partido importante de mi equipo. Porque, además, esa emoción trasciende los noventa minutos del partido. Surge muchos días antes y se prolonga otros muchos después. Esa soledad a la que aludía anteriormente ha desarrollado una curiosa sensibilidad cincelada temporada tras temporada, partido a partido, victoria tras victoria, gol a gol. Siento esa pasión en una frecuencia muy específica, que nadie más consigue sintonizar. Y lo cierto es que es desasosegante no hallar a nadie más en esa sintonía. Precisamente por ello, me encantaría que el pequeño Guille sintiese la misma pasión que yo por el Real Madrid. Utilizando una metáfora sexual de fácil entendimiento: llevo toda la vida masturbándome con el Real Madrid. Follar, por fin, sería la leche. Así que estoy intentando encauzar al enano por el recto camino, o sea, el blanco, a pesar de las dudas que le surgen en el colegio rodeado de infieles azulgranas. Compartir esa pasión con mi hijo sería cojonudo. Transmitirle mis recuerdos, mis filias y mis fobias al respecto recompensaría tantos años de soledad.
Esa forma tan personal de madridismo se revela claramente en mi imaginario santuario de ídolos. Exceptuando a Corbalán y a Zidane, el resto no han sido grandes jugadores del Madrid. Fernando Redondo fue un extraordinario centrocampista, pero no está entre los veinte mejores jugadores de la historia del club. Eso sí, nunca vi mayor cacique en un campo de fútbol. Dominaba el juego y a sus compañeros como un general de campo. Era Dios en el terreno de juego. Cuando Florentino, al ganar sus primeras elecciones, lo vendió al Milan me cagué en la reputa mil veces. Otro ejemplo es Fernando Morientes, un manual de delantero centro dentro del área. Otra víctima de Florentino, en este caso por traer al displicente Ronaldo. Por Santiago Hernán Solari siempre sentí devoción (le he dedicado un artículo en este mismo blog en "Dioses"), pero nunca desplegó unas cualidades futbolísticas fuera de lo común. Sencillamente lo adoraba por su forma de ser y su forma de honrar al Real Madrid. Hurgando aún más en el pasado, recuerdo cómo admiraba a Jankovic, un yugoslavo que jugó con la Quinta del Buitre y que, sorprendentemente, me encantaba. Lo siento, no sé explicar este caso. Me remito a lo irracional del sentimiento. Y el caso más rocambolesco: Gustavo Poyet. Un jugador que jamás jugó en el Madrid (militó varios años en el Zaragoza y, después, en el Chelsea), pero que siempre soñé con que fichásemos porque encarnaba a la perfección lo que representa para mí el Real Madrid: carácter, tesón, competitividad, llegada, gol, juego arrebatado, dos cojones como los del caballo de Espartero...pasión por el fútbol y la camiseta que defiende.
Y, por último, están los noventa minutos y la forma de vivirlos. Con el paso de los años y la llegada de algunos títulos largamente esperados (la Séptima fue una verdadera liberación) he calmado mis nervios y, ahora, los reservo para partidos importantes. Eso sí, durante esos partidos cruciales por un campeonato o por la importancia del rival (solamente el Barça, no nos engañemos) sufro como un condenado. Cada acercamiento del rival es recibido con una enorme congoja, con los dientes apretados y todos mis músculos tensados, permaneciendo prácticamente inmóvil hasta que pasa el peligro y puedo resoplar tranquilo. Cuando la ocasión es del Madrid, ocurre algo parecido, aunque en este caso al menos a veces hay premio: el gol. Y, claro, entonces se produce el clímax. No es que grite gol de pura ilusión, que también, sino que yo mismo me convierto en un trasunto de ese jugador que acaba de conseguir el gol y alza sus brazos para celebrarlo. Realmente me siento muy cerca de ese jugador, plenamente identificado con él y con el equipo. Escucho el eco de mi grito y me produce una enorme satisfacción, aunque esté solo. De hecho, puedo estar rodeado de mucha gente, ya que es habitual ver los partidos importantes en compañía, pero me da igual. Me abstraigo totalmente y los vivo a solas, como en un extraño limbo interior en el que oigo voces y veo caras que escucho y reconozco, pero que no forman parte de mi particular mundo en esos momentos. En definitiva, entro en una especie de trance onírico al que nadie más acude ni del que nadie puede sacarme hasta que finaliza el encuentro.
Con todo esto que acabo de explicar intento dar una perspectiva de cómo siento esta pasión madridista y cuán importante y especial es para mí. No son las confesiones de un fanático del fútbol. Son los sentimientos de un apasionado de la pasión que desata el fútbol y, en particular, mi equipo.

Hace unos días hice mi primera y última clase de spinning arrastrado por unos amigos que intentan llevarme por la aburrida senda de la salud. Para que quede claro desde el principio: fue tan irritante como rocambolesca.
Me sorprendió la cantidad de personas apuntadas a la clase, así como el tamaño de la sala. Había, al menos, cien bicicletas estáticas. El primer "¡huy, esto va a ser una mierda!" fue cuando vi al monitor: un mozalbete estupendo enfundado en una ajustada camiseta naranja sin mangas y un coulotte negro no menos apretado. Si su vestimenta era grimosa, su peinado lo era aún más, ridículo hasta la náusea. Tenía 56 pelos, ni uno más, los conté. Todos perfectamente distribuidos para conseguir cubrir su cabeza. A primera vista pensé que se trataba de sudor, instantes después de gomina, pero a los pocos segundos caí en la cuenta de que en realidad le había lamido una vaca su cabellera rala. No se le movió uno solo de los 56 pelos durante toda la clase. Había esculpido una raya perfecta a uno de los lados y, a pesar de la escasez de materia prima, había conseguido hacerse un caracolillo de pelos a modo de flequillo. Realmente el chico tiene mérito, con poca cosa consigue un peinado. No quiero imaginar de lo que sería capaz si dispusiera de la pelambrera del Puma. Debajo de su peinado, desafiaban sus dos cejas arqueadas, finas y rabiosamente gays. Sin embargo, lo más destacable de todo el personaje era su nariz. Una nariz fuera de sitio, gruesa y exageradamente respingona, dos días por delante del resto del cuerpo. Probablemente hubo un incidente en la nursery cuando era un bebé y le adjudicaron por error la nariz de una cría de oso hormiguero.
Escogí una bicicleta que en seguida una de esas chicas que se creen que el spinning les va a dotar del culo prieto de JL me arrebató con un numerito de reserva obtenido en la charcutería. Me fui a por otra y acomodé malamente mis posaderas en esa máquina infernal. La tortura fue tal que, al finalizar la clase, la habitual suavidad de mi escroto se había convertido en puro cuero curtido, como si hubiesen estado encendiendo cerillas en mis huevos durante los interminables 45 minutos que duró la clase. Vamos, no es que acabase hasta los huevos de la clase de spinning, sino que los huevos acabaron hasta los ídem de la dichosa actividad dirigida.
El monitor, alzado sobre una tarima, inició su verborrea aludiendo a una pretendida sesión suave con la que alcanzaríamos el 75%. ¿El 75% de qué? - pensé. Porque yo ya estaba al 100% de rabia hacia él y mis cojones estaban llenos, al 100% también. Afortunadamente, mi avezado amigo me informó de que se trataba de alcanzar un tope del 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. O sea, que no sólo tenía que pedalear, sino que además debía estar pendiente de cómo cabalgaba mi corazón. ¡Menuda estupidez! ¿Alguien se mide las pulsaciones follando? Pues para qué coño vas a controlarlas encima de una puta bicicleta estática. En fin, mi nivel de indignación era absoluto.
Si nada más empezar ya estaba alucinado, cuando el monitor comenzó a dar indicaciones, la risa fue total. "¡Tresss, dosss, unooo! ¡Vamosss! ¡Dale, dale, dale! ¡Y un incremento másss!" No me lo podía creer. Un súper gilipollas dando órdenes a decenas de jóvenes aspirantes a cuerpo Hacendado (porque Danone imposible), y todos siguiéndole entusiasmados. ¡Flipante! Aunque el súmmum estaba por llegar...
De repente, se apagaron las luces. Yo, entre acojonado y asombrado, abrí los ojos como platos y lo que en principio parecía la sala de un gimnasio se convirtió en la pista de una discoteca de extrarradio: música cañera a tope, luces estroboscópicas y gente moviéndose histéricamente. Por un momento pensé en buscar la barra y pedirme una copichuela, pero el estupendo súper gilipollasss rompió la magia del momento al farfullar "¡Bebe agua!" con su impostada voz. ¿Bebe agua? ¡Vete a tomar por el culo! De ahí hasta el final todo fue un completo aburrimiento. Una sucesión monótona de lo vivido durante los primeros diez minutos.
Lo dicho: la clase de spinning fue una puta mierda. El deporte...por la tele.

En los últimos años, el precio de los cereales ha sufrido tensiones al alza prolijamente analizadas por expertos económicos en el sector agrícola. El aumento demográfico en países emergentes, la creciente demanda de piensos para el ganado y la propia demanda de cereales para el consumo humano han provocado fuertes subidas de precio en la gran mayoría de cereales.
Sin embargo, hay una causa oculta, apenas estudiada, pero sin duda fundamental, en este aumento exagerado de precio: su vanidad. Sí, sí, han leído bien: la vanidad de los cereales es la verdadera causa del aumento de su precio.
Los cereales son el alimento básico de los seres humanos (el pan y la cerveza son dos ejemplos irrebatibles) y de la gran mayoría de animales que nos comemos los humanos. Los cereales son, pues, la base de nuestra comida. Como lo es el agua de nuestra bebida. También bebemos ginebra y leche, aunque en menor medida, porque la primera nos provoca resaca y la segunda cada vez sabe menos a leche y más a agua.
Así pues, figurando el agua y los cereales en igualdad de importancia, estos envidian la vida de aquella. El ciclo de vida del agua es idílico, digno de una fábula campestre centroeuropea, con todo ese rollo del agua evaporada que forma esponjosas nubes que lloran gotas de agua que, posteriormente, se filtran por exuberantes valles hasta caudalosos ríos por los que viajan entre excitantes vaivenes para acabar en la boca de una sedienta rubia, que sudará esa gota acariciando su suave piel y vuelta a la nube para iniciar otro fascinante viaje una y otra vez.
Sin embargo, los cereales tienen una vida mucho menos glamourosa. Nacen bajo tierra, enterrados en la húmeda y hedionda oscuridad de tierras abonadas y sulfatadas. Brotan y maduran en el mismo lugar, bajo la misma canícula o el mismo frío helador. Cuando llegan a la madurez ni se mueven para follar, más allá de lo que les agite el viento, y encima disponen de muy poco tiempo. En seguida, terroríficas máquinas con centenares de cuchillas cercenan su plenitud para triturarlos y tratarlos hasta darles forma comestible. A continuación, llega lo más humillante: después de la digestión son cagados. Si son comidos por humanos, serán lanzados al laberinto de desagües, cloacas y depuradoras donde compartirán destino y asco con otros muchos restos igualmente repugnantes. Si son comidos por animales, serán cagados en medio de una enorme plasta y permanecerán al raso largo tiempo en ese sarcófago de mierda hasta que ésta se seque por completo y el cereal pueda volver a empezar el ciclo, para más escarnio en el mismo lugar donde fueron cagados.
Por consiguiente, la autoestima de los cereales está por los suelos. Su ego hiede y sus complejos aumentan por doquier transgénico. Así pues, han decidido sindicarse y elevar su autoestima, que no es otra cosa que el precio que pagamos por ellos. Ese precio en el que una pequeña parte corresponde a la producción, otra más cuantiosa a la cadena interminable de intermediarios y la mayor a la vanidad de estos pequeños pero orgullosos cereales.
Edward Joseph Kinsey III vive en el castillo familiar, construido en el siglo XVII, en la ventosa costa escocesa. A sus 83 años todavía se vale perfectamente por sí mismo. La presencia de un mayordomo, una asistenta y una cocinera se debe únicamente a sus necesidades de servicio, de las que ha disfrutado desde que era un niño.
Su abuelo, Edward Joseph Kinsey, se benefició de los favores de la reina Victoria, que agradeció sus servicios de intermediación con la casa de Hannover con numerosos títulos, nobiliarios y de la propiedad. Así que Edward Joseph Kinsey III jamás ha precisado trabajar, como tampoco hizo jamás su padre, Edward Joseph Kinsey II. De hecho, Lord Kinsey siempre ha considerado una ordinariez eso de trabajar.
Es un soltero empedernido. Siempre prefirió frecuentar a las mujeres cuando deseó y sin perder el tiempo en grandes cortejos. Ocasionalmente, solicitó las caricias de alguna profesional, más por pereza que por vicio. Por consiguiente, jamás tuvo una relación estable ni duradera.
Tampoco se ha prodigado socialmente. Solamente cuando el título lo ha requerido, y a regañadientes. La mayor parte de su vida ha transcurrido en el castillo escocés, cazando y pescando en sus dominios, rodeado de libros y entregado en cuerpo y alma a su gran pasión: su colección de pijamas.
Lord Kinsey es el mayor coleccionista de pijamas del mundo. Posee una colección con más de 20.000 piezas. Cada noche, después de la apresurada cena, entra en el Salón de los Pijamas, decorado a imagen y semejanza del Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, pero con armarios detrás de los espejos, y elige el pijama con el que dormirá esa noche.
Esta elección la medita detenidamente durante todo el día. Según su estado de ánimo o los acontecimientos recientes escoge uno u otro. Una vez se ha puesto el pijama, se dirige a sus aposentos, pide que le traigan un vaso con dos dedos de ginebra Monkey 47 sin hielo ni acompañamiento, se lo bebe de un trago y se dispone a dormir. A partir de ese momento comienza su fascinante sueño. Porque Lord Kinsey sueña en función del pijama escogido.
Todos sus pijamas han pertenecido a hombres y mujeres de verdad. Algunos célebres y otros anónimos. Pero todos ellos pertenecieron algún día a una persona. Y Lord Kinsey tiene la suerte de poder soñar sus vidas. Cada sueño es una aventura increíble, llena de evidencias deseadas y sorpresas inesperadas. Lord Kinsey lleva años recreando otras vidas en sus sueños, disfrutando de lo que otros gozaron y sufriendo lo que otros padecieron. Sabe más de las personas y sus vidas que cualquier historiador o investigador social. Es un loco afortunado que duerme doce horas al día para vivir lo que otros vivieron.
Su maravillosa afición tiene un inconveniente, no obstante. Únicamente puede usar el pijama de una persona una vez. Si lo usa en otra ocasión, ya no sueña nada acerca de ella. Así pues, cada elección es una excitante experiencia, pero también una despedida, ya que sólo dispone de una oportunidad por pijama. Además, en ocasiones, y a pesar de su extraordinaria sagacidad a la hora de adquirir nuevos pijamas, algunos desaprensivos tratantes de pijamas consiguen engañarle y venderle el pijama de una persona que en realidad no corresponde a la que ellos aseguran solemnemente. De tal modo, que ha habido noches en las que se ha acostado entusiasmado por dormirse con el pijama de Juana de Arco o con el de Calígula y se ha despertado con una enorme decepción.
Esa unicidad del pijama y del correspondiente sueño hace que tenga pijamas desde hace años con los que aún no ha dormido, bien por el miedo a que sean falsos o bien por el hecho de usarlos y no poder volver a vivir el extraordinario sueño. En esta categoría de pijamas “pendientes” están los de Jesucristo, Platón, Alejandro Magno o Napoleón, por ejemplo. Recientemente, uno de estos pijamas, el de Churchill, fue usado por Lord Kinsey. Afortunadamente, no se trataba de una falsificación y disfrutó de un sueño tan interesante como revelador.
¿Qué hará Lord Kinsey con su increíble colección de pijamas cuando muera? ¿A quién los legará? Porque muchos ya no podrán volver a ser soñados, pero otros muchos estarán sin estrenar.